No, no se trata de una obvia referencia u homenaje al insigne Chiquito de la Calzada, no, aquí iremos mucho más allá, porque vamos a agarrar una pala de esas bien grandes y cavar un rato largo hasta llegar a 1980. Tan cerca, tan lejos – como aquel grupo danés que vi una vez en Aplauso, Mabel, que cantaba una canción titulada “We are the eighties” entre melenas rubias cardadas y poses bien aprendidas tras unos años 70 llenos de glam y heavy metal (más adelante, y gracias a La Edad de Oro, aquel mítico programa que presentaba Paloma Chamorro y que provocaba en mí toneladas de sueño las mañanas siguientes, descubrí el verdadero tema de los 80, “Eighties”, de Killing Joke).
(Inciso: no sólo es una burrada supina intentar comparar estas dos canciones, sino que, para mentes avispadas a las que les guste Nirvana, os habréis percatado de que «Eighties» tiene el riff de guitarra de «Come as you are». Una curiosidad. Prosigamos)
Son dos los tipos de sangre, dos. No hablo del RH, de tener o no tener esa proteína en la membrana de los glóbulos rojos, no, sino del acercamiento de los seres humanos a la misma teniendo en cuenta las circunstancias y de quién y por donde brotaba la misma. El mismo día de mayo de 1980, cursando yo el séptimo curso de la extinta Educación General Básica sucedió lo que paso a narrar a continuación:
Clase de matemáticas con Don Ángel en el colegio público de mi pueblo, Cacabelos, Virgen de la Quinta Angustia (desconozco cuáles fueron las cuatro angustias anteriores, quizá la quinta fuese la ansiedad que provoca la dinámica del sistema educativo en alumnado de 12 y 13 años de edad, quién sabe). Mientras intentamos resolver problemas en absoluto silencio, una niña sentada en la mitad de la fila de mi izquierda, comienza a llorar tratando de no hacer demasiado ruido. “¿Qué le pasa?”, se acerca Don Ángel, que siempre nos trataba de usted, y pregunta con cierta preocupación a la alumna. “Tengo un problema, ¿puede venir Doña Nati?” Sin mediar ninguna palabra más, el maestro de matemáticas avisa al delegado, “apunte usted en la pizarra a todo aquel que se porte mal”, y sale disparado de clase dejando la puerta abierta de par en par. Las dos mejores amigas de la niña que llora y tiene un problema se levantan de sus asientos y se acercan compungidas a consolarla. Las tres se abrazan, una de las dos amigas acaricia el pelo de su amiga con mucha ternura. El resto de la clase permanece en absoluto silencio. No sabemos qué sucede, si se trata de un problema muy grave o no y ni siquiera nos atrevemos a preguntarle a la niña qué leches le está pasando. Dos minutos más tarde regresa Don Ángel con Doña Nati, ambos entran muy serios. “Ya me ocupo yo”, le indica la maestra de lengua al de matemáticas, “puedes esperar fuera”. “A ver, niños, será sólo un momento, vais saliendo en silencio al patio con Don Ángel y ya volvéis cuando lo arreglemos. Nada, unos minutos.” Y en perfecta y armónica fila salimos de nuestra aula en dirección al patio. Estamos asustados, nos miramos unos a otros sin saber de qué va todo aquello. Mi amigo Jose olvida su chaqueta en clase y, por propia iniciativa y sin pedir permiso al maestro, regresa corriendo al aula de 7º B. Escuchamos de lejos como doña Nati le riñe airada y como consecuencia Jose corre más rápido aún hasta alcanzarnos. “Joder, está de pie hablando con Doña Nati y la silla está llena de sangre”, me susurra muy bajito a la altura de mi oído derecho. “Hostia… ¿Qué le habrá pasado?… Pobre. ¿No será nada malo, no?”, le respondo. “No sé, ni idea. Había bastante sangre”, me comenta con cara de susto. “Eso no es nada, que está sangrando por la cona, nada más”, Mari Carmen, una de sus mejores amigas, que iba justo delante de nosotros y había escuchado nuestra conversación en voz baja utilizando sus increíbles antenas parabólicas. “¿Cómo que sangra por la crica?” (Mari Carmen, hija de lucenses, utilizaba la palabra cona mientras que nosotros nos decantábamos por la acepción berciana, autóctona e intransferible, que denominaba al organo sexual femenino como crica). “Pues claro, gilipollas, ¿no sabéis que a las niñas nos viene la regla un día y eso significa que ya somos mujeres y que ya podríamos tener hijos? Si lo explicó Don Amado en clase hace un par de meses. Estaríais a uvas, agilipollaos, como siempre.”
El caso es que la niña a la que le acababa de llegar la regla por vez primera y en mitad de una clase de matemáticas estuvo después unos días un poco rara, como avergonzada por alguna maldición espontánea con la que no contaba. Y los niños la mirábamos desde la distancia, entre temor y respeto, como si aquella manzana de la que tanto nos hablaron estuviese encima de su pupitre lista para recibir un mordisco. Temor y mucha basura en nuestras cabezas.
Aquel mismo día, en el recreo, otro compañero de clase se había cortado en una pierna mientras jugaba el típico correcalles balompédico de cada recreo. No pasó nada, algo de alcohol y desinfección, y a seguir con el día escolar. De vez en cuando, volvía a brotar algo de sangre con lo que, nada más empezar la clase aquella de matemáticas con Don Ángel, decidió el propio maestro que bajase el alumno a conserjería para allí aplicarle un apósito. Pero aquella sangre era distinta, no provocaba entre los mayores sensaciones tan extrañas como la de la menstruación de la niña.
A la hora de la comida lo comenté en la mesa con mis padres y mi abuela, y nadie me supo o quiso explicar qué desconocido misterio distinguía a una sangre de la otra. Miradas, caras de extrañeza, y a cambiar de tema lo más pronto posible, que los tabúes no son tema de conversación en una comida familiar. “Joder, cómo cambian los tiempos, hostia”, fue lo único que atinó a decir mi padre al respecto mientras mi madre y mi abuela se miraban de reojo tratando de responderse preguntas la una a la otra que ya venían, probablemente, de muy atrás, de tiempos ya lejanos para ellas.



 Vuelvo del colegio,
Vuelvo del colegio, la niña de mis ojos
la niña de mis ojos
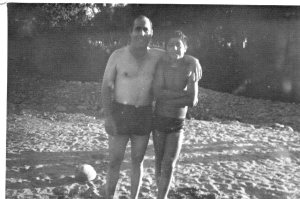 Reconozco que no éramos grandes amigos, que no coordinábamos ni empatizábamos nada bien, pero debe haber algo en la sangre que te envía una señal de vez en cuando con la única y simple intención de avisarte y recordarte de donde vienes.
Reconozco que no éramos grandes amigos, que no coordinábamos ni empatizábamos nada bien, pero debe haber algo en la sangre que te envía una señal de vez en cuando con la única y simple intención de avisarte y recordarte de donde vienes.






 el bolsillo de mis vaqueros justo antes de meterlos en la lavadora al día siguiente. “Ay, que igual es droga”, sospecha. “Pepe, vete con esto y pregúntale al niño”. “¿Qué es esto que encontró tu madre en tus pantalones?”, “a veeeeer… Ah, no, nada, nada, sólo un poco de pólvora prensada para los petardos que tiramos ayer en las fiestas de la Encina… que sobró un poco y tal…”. “Vale, toma”, y me devuelve un buen trozo de mejor costo con cara de no haberse creído una mierda de lo que yo le acababa de contar a la vez que me indica con un gesto de su cara “cuidado, cuidado, hasta ahí y nada más” (la psicosis aquella de los años 80 con la droga, la de la gente desinformada y todo aquel fandango que sobre todo benefició a quienes traficaban). Asiento con cierto deje de chulería adolescente, se va y escucho acto seguido, “nada, que es pólvora para hacer petardos en las fiestas de la Encina”, lo cual no era del todo mentira, semánticamente hablando.
el bolsillo de mis vaqueros justo antes de meterlos en la lavadora al día siguiente. “Ay, que igual es droga”, sospecha. “Pepe, vete con esto y pregúntale al niño”. “¿Qué es esto que encontró tu madre en tus pantalones?”, “a veeeeer… Ah, no, nada, nada, sólo un poco de pólvora prensada para los petardos que tiramos ayer en las fiestas de la Encina… que sobró un poco y tal…”. “Vale, toma”, y me devuelve un buen trozo de mejor costo con cara de no haberse creído una mierda de lo que yo le acababa de contar a la vez que me indica con un gesto de su cara “cuidado, cuidado, hasta ahí y nada más” (la psicosis aquella de los años 80 con la droga, la de la gente desinformada y todo aquel fandango que sobre todo benefició a quienes traficaban). Asiento con cierto deje de chulería adolescente, se va y escucho acto seguido, “nada, que es pólvora para hacer petardos en las fiestas de la Encina”, lo cual no era del todo mentira, semánticamente hablando. (Un día cualquiera de febrero de 1975. Mi primo me regala un mes antes una radiocasete grabadora que ya no utiliza. Llego del colegio, la puerta de casa está abierta, que mi madre trabaja en la peluquería con la ayuda de mi abuela; entro y dejo la cartera en mi habitación, me dirijo a la cocina, que tengo hambre y huele la hostia da bien, a cabrito al horno, una de las especialidades de mi abuela Luisa, me paro en la puerta porque escucho como mi padre canta: “mañana por la mañana te espero Juana junto al café, que tengo ganas, querida Juana, de verte la punta’l pie, la punta’l pie, la pantorrilla y el peroné, te digo Juana que tengo ganas de verte la punta’l pie…”. Stop, play y a escuchar. “¿Qué haces, papá?” “Eeeeh, no, nada, nada, probando esto que te dejó tu primo…” En aquella cinta Tudor de 60 minutos le grabé yo posteriormente canciones de las Grecas que ponían siempre en la radio, que le gustaban un montón, lo más cerca que mi padre estuvo jamás de la modernidad entendida como tal. Nunca jamás volví yo a escuchar esa canción que hablaba de Juana y su peroné.)
(Un día cualquiera de febrero de 1975. Mi primo me regala un mes antes una radiocasete grabadora que ya no utiliza. Llego del colegio, la puerta de casa está abierta, que mi madre trabaja en la peluquería con la ayuda de mi abuela; entro y dejo la cartera en mi habitación, me dirijo a la cocina, que tengo hambre y huele la hostia da bien, a cabrito al horno, una de las especialidades de mi abuela Luisa, me paro en la puerta porque escucho como mi padre canta: “mañana por la mañana te espero Juana junto al café, que tengo ganas, querida Juana, de verte la punta’l pie, la punta’l pie, la pantorrilla y el peroné, te digo Juana que tengo ganas de verte la punta’l pie…”. Stop, play y a escuchar. “¿Qué haces, papá?” “Eeeeh, no, nada, nada, probando esto que te dejó tu primo…” En aquella cinta Tudor de 60 minutos le grabé yo posteriormente canciones de las Grecas que ponían siempre en la radio, que le gustaban un montón, lo más cerca que mi padre estuvo jamás de la modernidad entendida como tal. Nunca jamás volví yo a escuchar esa canción que hablaba de Juana y su peroné.)









![017 Boy with pigeons at [Circular] Quay, Sydney, 2261935 by Sam Hood](https://josinynuri.files.wordpress.com/2015/05/017-boy-with-pigeons-at-circular-quay-sydney-2261935-by-sam-hood.jpg?w=300&h=230)

